Hay noches que no terminan nunca. Se quedan viviendo en la memoria como un round eterno, sin campana final. El 14 de enero de 1977 fue una de esas noches. Una de esas en las que un pueblo entero se sube a un ring y pelea con un solo cuerpo, con un solo pulso, con un solo corazón. En Mar del Plata, bajo un techo bajo y un calor criminal, Juan Domingo Malvárez hizo algo más que ganar un título. Nos sacó del anonimato. Nos puso en el mapa emocional del país. Nos hizo sentir que desde el sur, desde Trelew, desde Chubut, también se podía mirar de frente y pegar primero. “Mingo” no era sólo un boxeador. Era una metáfora caminando. Morocho, duro, silencioso, con ese aire a Monzón de bolsillo que no imitaba: continuaba una estirpe. Nacido en Gaiman, criado definitivamente en Trelew, forjado entre la textil Roma, la panadería de los gallegos González y los entrenamientos sin glamour. De ahí salió. De ahí subió al ring. Aquella noche le ganó por puntos a Benicio Sosa y se consagró campeón argentino de los Plumas. Pero decirlo así es frío. Aséptico. La verdad es que peleó contra todo: contra el calor, contra el humo, contra los fallos dudosos, contra la historia reciente que un año antes lo había hecho caer en el Luna Park. Peleó contra el destino, que suele ser localista y tramposo.

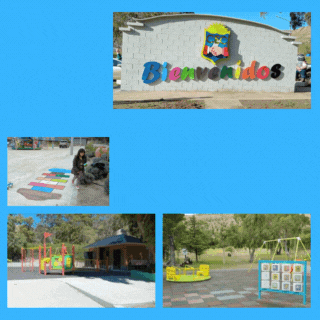
Y ganó. Ganó en un fallo inexplicable para algunos, pero indiscutible para los que saben mirar boxeo con el alma. Ganó porque aprendió. Porque ya no era el pibe que se ahogaba en la inexperiencia. Era un hombre curtido, paciente, técnico, feroz cuando hacía falta. Un boxeador hecho a golpes, como se hacen las cosas verdaderas. En esa época los campeones argentinos eran estrellas fugaces. Un título, una defensa, una caída. Suspiros. Pero “Mingo” fue distinto. No fue un accidente. Fue un proceso. Disciplina, tesón, sacrificio. Osvaldo Hughes como faro, como segundo padre, como raíz. Nada regalado. Nada improvisado. Mientras otros duraban lo que dura una ovación, Malvárez se quedó. Se afirmó. Se volvió costumbre. Se volvió orgullo.
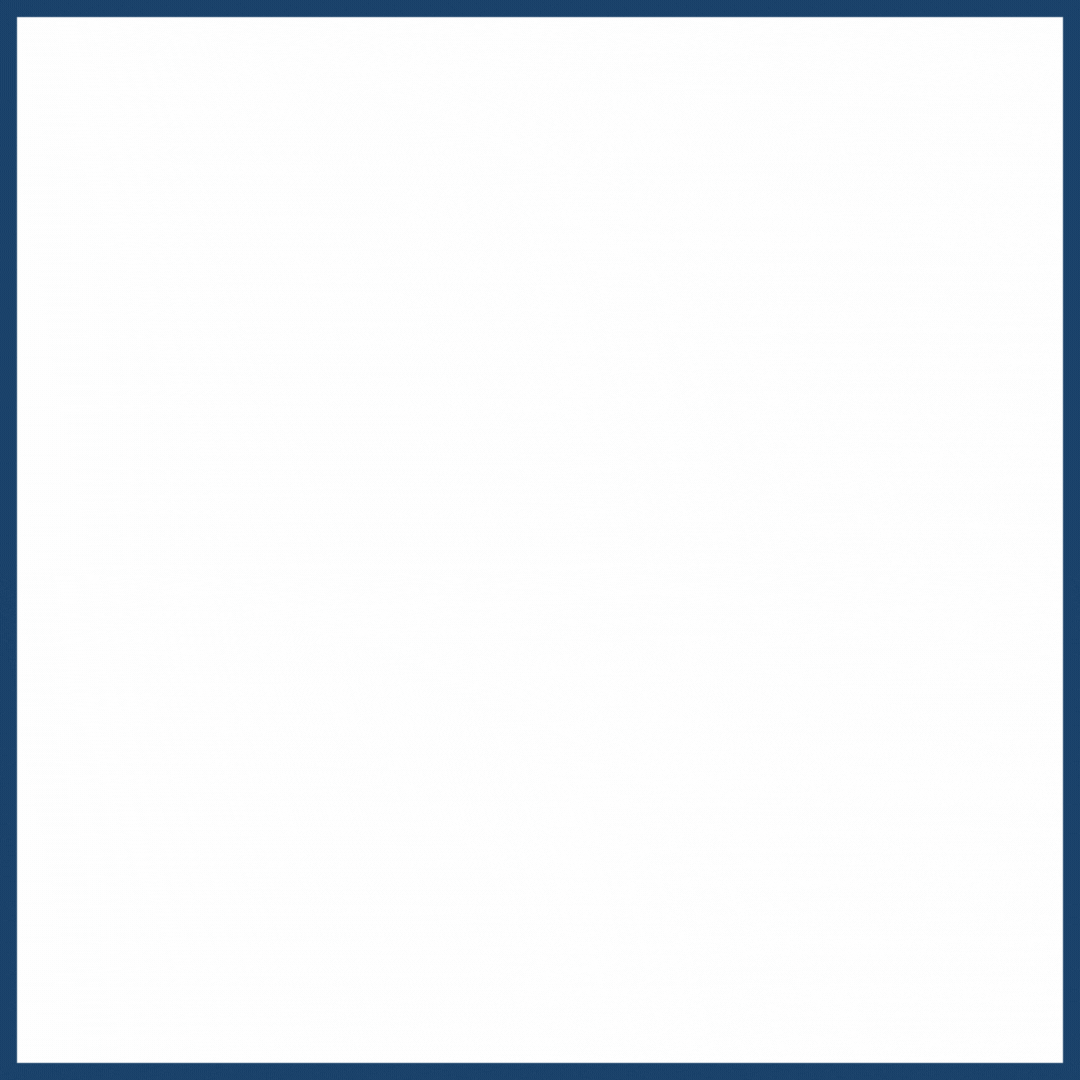

Esa noche fue de gloria… y de cenizas. Porque mientras el cinturón se ajustaba a su cintura, la tragedia ajustaba la soga del destino: su padre había sido asesinado. El mismo que le había puesto Juan Domingo por amor al General. La vida, como el boxeo, no pide permiso para golpear bajo.

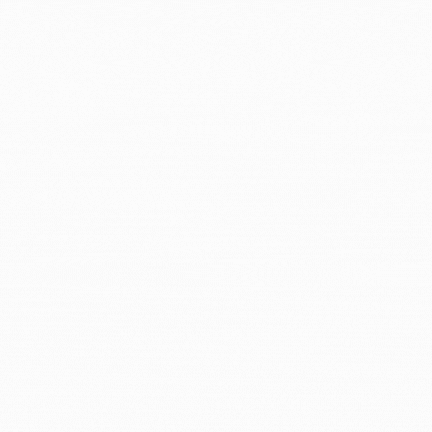

Y aun así, siguió. Cuando volvió a Trelew, no volvió solo. Volvió con un pueblo encima. Caravanas interminables. Multitudes desbordadas. El camión de los bomberos, las calles llenas, los abrazos infinitos. El primero, con “El Ronco”. Porque los campeones verdaderos no se olvidan de dónde vienen. Porque saben que el ring empieza mucho antes de las cuerdas. “Mingo” se convirtió en pantalón blanco Corti, en grito colectivo, en bandera sin mástil. Nos enseñó a hablar de boxeo. A entender un jab, un cross, un gancho, un clinch. Nos enseñó a sufrir y a esperar. A gritar desaforados cuando volteó a Danny López, a ilusionarnos contra Pedroza, a agrandarnos frente a Núñez, a vibrar con el KO a José de Paula en el Nº1, a enloquecer cuando demolió a Sergio Palma en un Luna Park hirviendo.
Con él viajamos todos. Con él aprendimos que el sur también pega. Que el sur también resiste. Que el sur también sueña. 113 peleas. 64 nocauts. 9 derrotas. Dos chances mundialistas. Campeón argentino y sudamericano. Ídolo del Luna Park. Respetado afuera. Querido adentro. Pero los números no explican nada. La memoria sí. Porque el tiempo será insobornable, pero la memoria es rebelde. El pasado no pasa. Se queda. Nos constituye. Somos lo que recordamos. Y somos responsables de no olvidar. “Mingo” fue eso: un territorio emocional. Un héroe plebeyo. Un amigo del peligro. Un confidente de la osadía. El primero que nos hizo sentir que valíamos, que importábamos, que desde este rincón del mapa también se podía hacer historia.
Hace 49 años.
Y parece que fue ayer.
Porque hay campeones que pierden el cinturón.
Y hay otros —como Juan Domingo Malvárez— que se quedan para siempre en el corazón de un pueblo. Juan M. Brigrevich/Diario Jornada.








